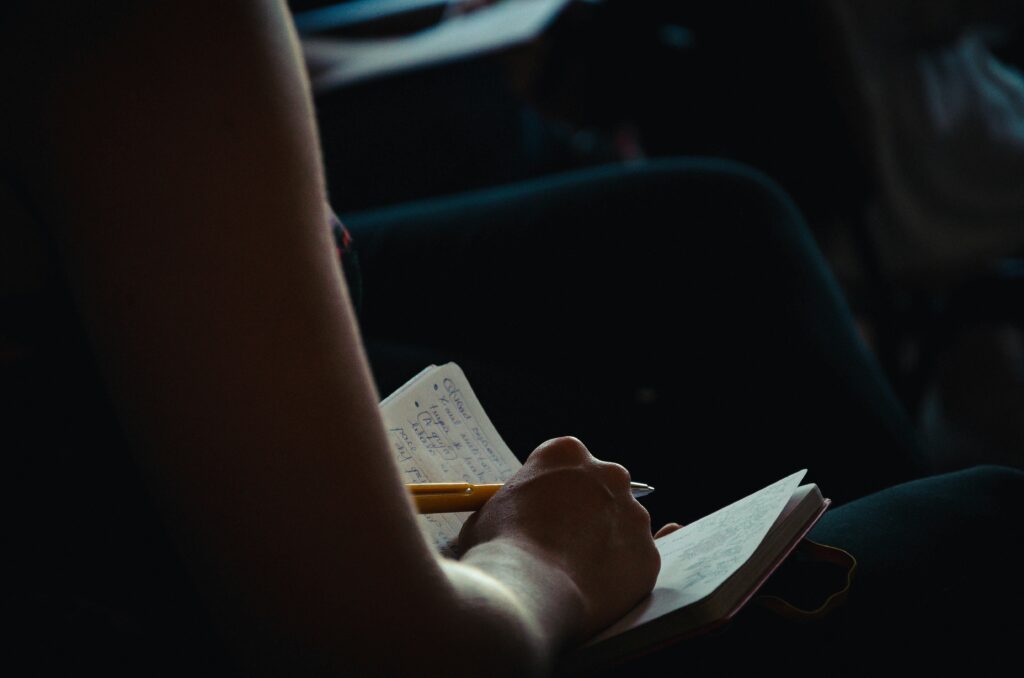Soy de una generación que creció viendo cine de terror como panorama.
Era una junta entre amigos, una excusa para acercarse a algún amor incipiente, una forma de romper la monotonía del día. ¿Cómo no hacerlo? El Exorcista, Chucky, Pesadilla, Viernes 13 provocaban algo difícil de explicar: una reacción física, un leve sudor en las manos, una incomodidad que recorría la guata y que, de algún modo, resultaba adictiva. Una adrenalina parecida a la que se siente cuando el carro de la montaña rusa comienza a caer.
Taparse los ojos sabiendo que igual vas a mirar.
Esa tensión previa al golpe.
Ese silencio que anuncia que algo viene.

Con los años entendí que esa sensación tenía nombre: miedo.
Y que no solo vivía en la pantalla, sino en casi todos los momentos importantes de mi vida.
Ya no era tan entretenido cuando tenía que exponer frente a todo el curso y no quería fallar.
Cuando entraba a una prueba sin estar cien por ciento preparado.
Cuando conocía a mis nuevos suegros en un almuerzo donde jugaba de visita.
Ahí uno empieza a descubrir algo clave:
No es que el miedo desaparezca, es que a veces los pasos más firmes se dan con las piernas temblando.
Tal vez por sobrevivencia (como los protagonistas de esas películas) me acostumbré a enfrentarlo. A no arrancar. A hacerlo parte del día a día. A superarlo en cosas simples, todos los días. Y así como yo, casi todos.
Digo casi porque lo curioso es que, cuando el miedo deja de ser individual y empieza a involucrar a más personas (equipos, marcas o incluso sociedades completas) pareciera que enfrentarlo ya no es un trabajo colectivo. Es más fácil hacer vista gorda y dejar que gobierne.
Como quien no huye del villano, pero tampoco lo enfrenta.
Como quien solo se tapa los ojos y espera que la escena termine.
En ese punto, el miedo se vuelve cómodo. Y peligroso.
El miedo no suele aparecer en los briefs. No está en las reuniones de kick off ni en las presentaciones finales.
Pero está ahí. Siempre.
Miedo a perder.
Miedo a equivocarse.
Miedo a que el cliente se enoje.
Miedo a que la idea no guste.
Miedo a que al jefe no le guste.
Miedo a ser juzgado.
Miedo a que alguien pregunte algo que no sabes responder.
Miedo a perder al cliente.
Y, sin embargo, también son logros los finales, las renuncias, los límites, soltar y empezar de cero.
Aunque cueste verlo cuando el miedo aprieta.
¿Decidimos realmente con datos, o muchas veces decidimos con miedo… y después buscamos cómo justificarlo?
En la comunicación (y en el mundo laboral en general) solemos decir que decidimos con data, con números, con estrategia, con respaldo.
Nunca voy a olvidar una reunión en la que un joven ejecutivo de marketing, con voz segura, impenetrable y un dejo de soberbia, me miró y sentenció:
“Menos guata y más data”.
Lo decía mientras yo intentaba explicarle que las ideas son más grandes que un dato frío o antojadizo, y que estar verdaderamente convencido puede ser más fascinante (y más épico) que cualquier tabla llena de números.
Supongo que, en esa película, yo era el romántico incomprendido. No el que enfrenta a Freddy Krueger.
Y ahí aparece la pregunta incómoda:
¿Decidimos realmente con datos, o muchas veces decidimos con miedo… y después buscamos cómo justificarlo?
En la industria creativa lo conocemos bien, aunque finjamos que no. Ideas que nacen potentes y mueren en la segunda reunión. Revisiones internas donde aparece el clásico “el cliente dijo…”, “es que alguna vez se hizo algo así y no le fue tan bien”, o esa frase demoledora: “yo sé lo que quieren, y eso no es”.
Así, los conceptos se suavizan “por si acaso” y los mensajes se testean hasta quedar irreconocibles. Y ojo, no es porque sean malos. Es porque incomodan.
Sobre todo en un país como Chile, donde un comentario fuera de tono o una risa más fuerte de lo normal puede ser visto como provocación. Somos, en el fondo, bastante conservadores por miedo.
El miedo es hábil.
Se disfraza de prudencia.
De racionalidad.
De una mirada “más controlada”.
Debe ser porque también da miedo decir que tienes miedo.
El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que sea el que decide.
Y así, sin darnos cuenta, empezamos a crear con el freno de mano puesto. Tomamos decisiones, nos autoengañamos, asumimos cosas.
Pero esto no pasa solo en las marcas ni en las agencias. Pasa en las casas. Pasa en la política. Pasa en la sociedad entera.
Vivimos tiempos donde el miedo se volvió argumento válido para decidir.
Por miedo al error, al otro, a perder estatus, a quedarse atrás, a decir algo incorrecto.
Entonces empatamos todo. Aplanamos todo. Medimos todo.Hasta que nada sobresale.
Y confundimos ausencia de riesgo con inteligencia, cuando muchas veces es solo miedo bien presentado en PowerPoint.
No se trata de glorificar el salto al vacío ni de romantizar el error. El miedo existe por algo: nos cuida, nos alerta, nos pone límites.
El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que sea el que decide.
Porque cuando el miedo toma el timón, pasan cosas extrañas: las marcas dejan de tener voz y empiezan a hablar en neutro, las ideas pierden filo,las decisiones se vuelven correctas, pero no verdaderas.
Y lo peor: empezamos a confundir éxito con no equivocarnos nunca.
Quizás por eso hoy cuesta tanto ver ideas valientes. No porque falte talento (me niego a creer en eso) sino porque sobra miedo.
No escribo esto para decir “no tengas miedo”. Eso sería falso.
Todos lo tenemos.
La pregunta es otra: ¿y tú, en qué miedo descubriste que eras valiente?
Porque en un mundo que ya vive con temor crónico, tal vez el verdadero acto creativo (y humano) no sea dejar de sentir miedo, sino animarse a decidir igual. Con dudas. Con riesgo. Con consecuencias.
Y así debe ser, porque finalmente la invitación es a entender que lo que creías que te ahogaba, en realidad te enseñó a nadar.
Sabiendo que, aunque cerremos los ojos, la película sigue.
Y que tarde o temprano, habrá que mirarla de frente.
Aunque dé miedo.
Por Gianfranco Canale
Director Creativo
Publicista con miedo, igual.